 Lo que está ocurriendo con la masiva llegada de refugiados a Europa está haciendo aflorar las patologías y tensiones producto de una modernidad irresuelta, tal y como se ha señalado repetidas veces en relación al holocausto, las guerras mundiales y los fascismos, y que Agnes Heller, desde los presupuestos de la Escuela marxista de Budapest, ha tematizado en su particular visión de la historia europea. No caer en ello, por mucho que se diga, equivale a estar condenado a repetirlo.
Lo que está ocurriendo con la masiva llegada de refugiados a Europa está haciendo aflorar las patologías y tensiones producto de una modernidad irresuelta, tal y como se ha señalado repetidas veces en relación al holocausto, las guerras mundiales y los fascismos, y que Agnes Heller, desde los presupuestos de la Escuela marxista de Budapest, ha tematizado en su particular visión de la historia europea. No caer en ello, por mucho que se diga, equivale a estar condenado a repetirlo.
Por un lado tenemos el análisis del concepto de ciudadanía en su desarrollo moderno, y por otro el análisis de la moral en términos de aparato sexo-género. En un caso u otro lo que se muestra es una tensión a la hora de articular lo mismo y lo diferente, y que atraviesa el fundamento de las democracias liberales contemporáneas, asentadas en dos supuestos:
- la vieja autarcheia griega o autonomía y autogobierno,
- y la moderna noción de Estado-Nación derivada de la territorialidad (por lo que es la repetición, de forma diferente, de la querelle des Anciens et des Modernes).
Con el autogobierno asociaríamos lo público de un espacio de libertad en una comunidad de iguales (el viejo concepto de pólis permeada de valores republicanos), mientras que lo territorial iría con lo privado administrado por un Estado que establece derechos y privilegios sobre la base del individuo del contractualismo moderno, es decir, que tenemos la expresión de los ideales liberales que asociamos con Locke y Hobbes sobre todo.
 Sobre esto último tendríamos los análisis de por un lado Daniel Bell (Las Contradicciones del Capitalismo 1976, Alianza Editorial 2004), señalando que la ética que se habría impuesto en nuestras sociedades (como la española) sería la del individualismo hedonista que aspira a la satisfacción inmediata, el placer por el placer, y por otro los de Mac Pherson (La Democracia liberal y su época 1987, Alianza Editorial 2003) al señalar el carácter de individualismo posesivo o idea de que cada uno es el dueño de sus facultades y del producto de sus facultades, sin deber por ello nada a la sociedad.
Sobre esto último tendríamos los análisis de por un lado Daniel Bell (Las Contradicciones del Capitalismo 1976, Alianza Editorial 2004), señalando que la ética que se habría impuesto en nuestras sociedades (como la española) sería la del individualismo hedonista que aspira a la satisfacción inmediata, el placer por el placer, y por otro los de Mac Pherson (La Democracia liberal y su época 1987, Alianza Editorial 2003) al señalar el carácter de individualismo posesivo o idea de que cada uno es el dueño de sus facultades y del producto de sus facultades, sin deber por ello nada a la sociedad.
La civilidad corre así el peligro de naufragar entre la Escila del hedonismo y la Caribdis del afán de posesión. Y de ahí que lo que está ocurriendo con los refugiados muestre claramente los efectos de este individualismo corrosivo producto de la contraposición no resuelta entre lo privado y lo público, entre el concepto de pólis antiguo y el moderno de Estado-Nación. Crisis que deriva de la propia del concepto de territorio al hilo de la globalización contemporánea y que pone en entredicho el mismo concepto de derechos humanos, marginados en favor de la soberanía territorial.
 mundo contemporáneo se piensa sobre la ciudadanía, en cuanto articuladora de tres elementos clave (ya desgajados de la idea de nacionalidad):
mundo contemporáneo se piensa sobre la ciudadanía, en cuanto articuladora de tres elementos clave (ya desgajados de la idea de nacionalidad):1-identidad colectiva por el lenguaje y memoria -> sentimiento de pertenencia
2- pertenencia política o autonomía política, y
3- derechos sociales -> derechos en que esa pertenencia se materializa.
El diagnóstico es que esta concepción naufraga por descomposición interna al administrarse estos elementos de forma independiente. Alguien puede por ejemplo tener derechos sociales sin identidad colectiva ni autonomía política, como es el caso (debería ser por desgracia) de los refugiados.
Y esta descomposición es efecto de dos diluciones: primero la relativa al vínculo entre ciudadanía y territorio (con el efecto de una extensión de la autonomía a los que no la poseen), y segundo en relación a la soberanía que escapa de los ciudadanos (reducción de autonomía, pensemos en la UE).
Y es aquí donde entran los análisis de Seyla Benhabib (Borders, Boundaries and Citizenship, Political Science and Politics, Vol.38, Nº4, Oct. 2005) considerando que hay  que reconfigurar lo público y lo privado según el modelo del federalismo cosmopolítico de Kant (superando con ello las limitaciones del Estado-Nación territorial), donde los vínculos cívicos van más allá, y más acá, de las fronteras nacionales, sean supra- o subnacionales, todo ello en el marco de una justicia cosmopolita. Siguiendo a Kant no se trataría de realizar la idea de un Estado Mundial pero sí de perseguirla como idea de ła razón, reconfigurando las fronteras en marcos cada vez más amplios donde no se menoscabe la autonomía de los ciudadanos (Benhabib piensa que pudiésemos votar los representantes de Naciones Unidas por ejemplo). Pero ello exige hacer frente al peligro de la globalización que empieza a andar por la vía de un nuevo imperialismo: se trata de depurar la primera resistiendo los embates del segundo.
que reconfigurar lo público y lo privado según el modelo del federalismo cosmopolítico de Kant (superando con ello las limitaciones del Estado-Nación territorial), donde los vínculos cívicos van más allá, y más acá, de las fronteras nacionales, sean supra- o subnacionales, todo ello en el marco de una justicia cosmopolita. Siguiendo a Kant no se trataría de realizar la idea de un Estado Mundial pero sí de perseguirla como idea de ła razón, reconfigurando las fronteras en marcos cada vez más amplios donde no se menoscabe la autonomía de los ciudadanos (Benhabib piensa que pudiésemos votar los representantes de Naciones Unidas por ejemplo). Pero ello exige hacer frente al peligro de la globalización que empieza a andar por la vía de un nuevo imperialismo: se trata de depurar la primera resistiendo los embates del segundo.
Con ello se explicita además otro problema en relación al aparato discriminatorio sexo-género, el de la excesiva judicialización de la política olvidando las interpelaciones éticas, como bien explica Mónica Esteve en Contraste de dos perspectivas más allá de la ética de la justicia: Seyla Benhabib y Carol Gilligan (Fòrum de Recerca, ISSN 1139-5486, Nº. 13, 2008, pags. 247-259) sobre el análisis de las ideas de Carol Gilligan y de la propia Seyla Benhabib.
Lo que ocurre con los refugiados sería el resultado de la aplicación de una ética de la justicia y de los derechos derivada del modelo de desarrollo moral de Kohlberg que prima la 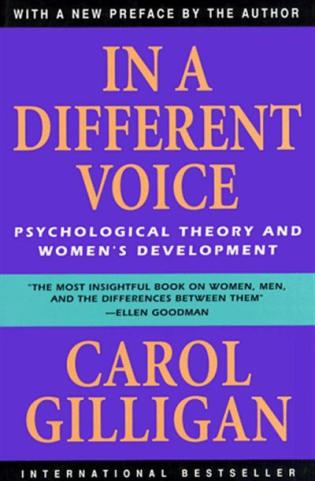 visión masculina frente a la femenina de una ética del ciudado centrada en la responsabilidad, tal y como argumenta Carol Gilligan (1982. In a different voice: psychological theory and women’s development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press) contraponiendo un modelo femenino de desarrollo psico-moral al masculino (que es el que prima en el pensamiento en general). Es decir, que la cultura androcéntrica primaría los conceptos de derecho y justicia por encima de la responsabilidad ética, que por su parte habría sido excluida del debate por ser lo propio del desarrollo de la mujer que da más importancia al cuidado de sí y de la felicidad o vida buena (en sentido aristotélico). Para entenderlo: el modelo masculino de desarrollo moral apunta al imperativo de no hacer daño, mientras que una mujer tendería a actuar responsablemente haciéndose cargo del otro, incluid@ un@ mism@.
visión masculina frente a la femenina de una ética del ciudado centrada en la responsabilidad, tal y como argumenta Carol Gilligan (1982. In a different voice: psychological theory and women’s development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press) contraponiendo un modelo femenino de desarrollo psico-moral al masculino (que es el que prima en el pensamiento en general). Es decir, que la cultura androcéntrica primaría los conceptos de derecho y justicia por encima de la responsabilidad ética, que por su parte habría sido excluida del debate por ser lo propio del desarrollo de la mujer que da más importancia al cuidado de sí y de la felicidad o vida buena (en sentido aristotélico). Para entenderlo: el modelo masculino de desarrollo moral apunta al imperativo de no hacer daño, mientras que una mujer tendería a actuar responsablemente haciéndose cargo del otro, incluid@ un@ mism@.
La propia Benhabib ha discutido el asunto resaltando la mayor tendencia de la mujer a juzgar contextualmente empatizando con el otro, frente al pensar masculino lógico-universalista que hace caso omiso de las particularidades contextuales y considera funcionalmente equivalentes a las personas, sean hombres o mujeres. Se trataría entonces de modular ese universalismo haciéndolo interactivo en cuanto consciente de las diferencias y pluralismos que articulan el género humano. Y que no cayera en el error de contraponer justicia y felicidad (típico de la historia del pensamiento y en el que la propia Gilligan cae, por lo que tampoco se trata de correlacionar rígidamente ambos modelos con los géneros, sino de revisar ese aparato psico-sexual), y que se considera que expresa las tensiones en la teoría moral contemporánea sobre la base de una diferenciación entre un otro genérico (animales racionales) que nos obliga a tratar a todo el mundo igual (justicia universalista y derechos) y un otro concreto que nos exige responsabilizarnos del cuidado de los demás. Habría que complementarlos para no caer en las incongruencias de las teorías puramente universalistas que, como la de Rawls, apelan a un ponerse en el lugar del otro en un contexto que ya ha sido depurado de la posibilidad de apreciar las diferencias (el velo de la ignorancia). Es en lo mismo que cae Kohlberg en la tradición de la moral kantiana, y que viene a ser expresión de ese funcionalismo universalista que ya denunció la Escuela de Frankfurt con su tesis de la teoría tradicional frente a la crítica (recordemos el artículo fundacional de Horkheimer de 1937).
No se trata de eliminar uno de los polos sino de compatibilizarlos, afrontar la necesidad de una ética del cuidado que parta del otro concreto sin renunciar a las exigencias de una justicia universalista en relación a un otro genérico. Y en ello Habermas y Apel apuntan más alto sobre la idea de una ética comunicativa que permita reconocer las diferencias para incorporarlas al discurso permitiendo equilibrar lo justo con lo bueno, los derechos con las necesidades, lo público con lo privado, permitiendo salir de la crisis de la ciudadanía. En todo caso lo que Europa está haciendo con los refugiados es un síntoma de esta descomposición no asumida fruto de la defensa de un modelo territorial obsoleto. Podríamos decir que la ciudadanía ha sido desterritorializada, según la feliz expresión de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Tenemos que rediseñar la cartografía del concepto de ciudadano haciéndonos cargo de los fenómenos de inmigración, refugiados, solicitantes de asilo, etc…
« On est devenu soi-même imperceptible et clandestin dans un voyage immobile. Plus rien ne peut se passer, ni s’être passé. Plus personne ne peut rien pour moi ni contre moi. Mes territoires sont hors de prise, et pas parce qu’ils sont imaginaires, au contraire : parce que je suis en train de les tracer. Finies les grandes ou les petites guerres. Finis les voyages, toujours à la traîne de quelque chose. Je n’ai plus aucun secret, à force d’avoir perdu le visage, forme et matière. Je ne suis plus qu’une ligne. Je suis devenu capable d’aimer, non pas d’un amour universel abstrait, mais celui que je vais choisir, et qui va me choisir, en aveugle, mon double, qui n’a pas plus de moi que moi. On s’est sauvé par amour et pour l’amour, en abandonnant l’amour et le moi. On n’est plus qu’une ligne abstraite, comme une flèche qui traverse le vide. Déterritorialisation absolue. On est devenu comme tout le monde, mais à la manière dont personne ne peut devenir comme tout le monde. On a peint le monde sur soi, et pas soi sur le monde. »
Mille Plateaux, « Trois nouvelles ou “Qu’est-ce qui s’est passé ?” », p.244
- Ágnes Heller y Ferenc Fehér, El péndulo de la modernidad. Una lectura de la era moderna después de la caída del comunismo (Reseña)
- Teoría de la Modernidad de Agnes Heller
- ÉTICA Y VOLUNTARIADO
- REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA
- Fundamento de los derechos humanos
- Rawls y la original position: neocontractualismos
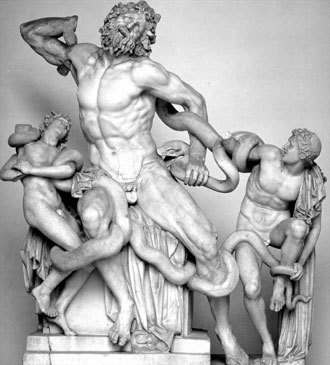
2 respuestas para “Refugiados, crisis del Estado-Nación y ética del cuidado”